El tiempo no juega a mi favor
Eran las palabras que resonaban en la cabeza de Aya una y otra vez. Y no les faltaba razón, el tiempo nunca había estado de su parte, y no parecía que ahora lo fuera a estar. A sus catorce años había demostrado ser una niña prodigio, o al menos eso decían sus padres. A su temprana edad ya sabía: lavar la ropa, planchar, coser y cocinar. Cosas que a ella le parecían tan insignificantes como estúpidas.
Eran sus últimas horas en soledad, los últimos minutos en los que estaría en su pequeña guarida. Las paredes se mostraban envueltas en un hermoso papel rosa repleto de mariposas, un decorado que se había ido rasgando con el paso del tiempo. Su cama estaba repleta de todo lo que una niña de su edad hubiera podido soñar: las muñecas más caras, los peluches más tiernos, los vestidos más bellos y las joyas más relucientes. Todo ello era solo y únicamente para Aya, pero ahora carecía de sentido, carecía de valor.
Sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta de su habitación, observó como las agujas del reloj le arrebataban un segundo más de lo que más estaba extrañando. Algo que aún no había perdido pero de lo que se arrepentía por no haberlo disfrutado con más intensidad. No lloraba, no quería llorar, sabía que tenía que ser fuerte, tenía que demostrar que nada podía derrotarla, que nada estaba por encima de ella.
Supo que el tiempo había expirado cuando su madre entró a través de la puerta, con una sonrisa de oreja a oreja. Estaba vestida con sus mejores galas, y el aroma que soltaba su piel era tan intenso como delicioso. No se intercambiaron palabras, solo miradas. Agarró la mano de Aya y la colocó con delicadeza en el centro de la habitación. Entonces apareció su padre con un hermoso vestido blanco entre sus manos, se lo dio a su madre y se quedó allí, apoyado en el marco de la puerta.
No transcurrieron más de diez minutos cuando Aya se vio frente al espejo, hermosa. Estaba deslumbrante envuelta por una tela de cachemira blanco, los dibujos simbolizaban miles de estrellas que parecían brillar con tanta intensidad como sus cabellos cobrizos. Ella se miró, se quedó perpleja, pero en ningún momento fue capaz de sonreír, tampoco de llorar.
Su madre colocó una brillante tiara de plata con engastes en diamante, una tiara que traía consigo el resplandor de un velo del color del invierno. La tela se deslizó por encima de sus rizos claros y cayó mucho más abajo de su cintura. El vestido acababa en una cola resplandeciente, como si un manto de nieve emergiera de los pasos de Aya.
Las campanas la obligaron a dejar de pensar en lo mucho que se parecía en las princesas de sus cuentos favoritos. El hermoso sonido de las campanas marcó sus últimos minutos de libertad. Su madre la empujó suavemente cuando empezó a sonar la marcha nupcial. Todos la querían ver deslumbrante, aunque no iban a recibir una sonrisa, al menos no hoy.
Más de cincuenta personas se mantenían de pie junto a unos bancos de madera de roble, todos ellos apartados de una gran alfombra de terciopelo rojo que dibujaba el camino hacia el infierno. Al final y frente al altar, un demonio vestido con un traje de novio, un monstruo que se había puesto su mejor perfume y se había fumado el mejor puro. Para cuando Aya empezó a caminar todos los ojos se centraron en ella, incluso los de su abuela, aun ciegos eran capaces de sentir lo que el corazón de la niña escondía.
Aya se acercó al demonio, le hubiera encantado haber echado a correr, pero ya no había vuelta a atrás. La gente tomó asiento y el cura empezó a hablar, todo parecía estar perdido para ella y nadie parecía interrumpir la ceremonia. El tiempo transcurría y su niñez se iba ocultando tras un fuerte aroma a tabaco y alcohol.
El anillo no era más que un grillete y las palabras del cura solo intensificaban la condena. Los ojos de Aya picaban suavemente cuando el demonio alzó su velo y acarició su barbilla, orgulloso. Él no quiso forzar un beso, creyó portarse bien cuando acarició sus labios con los de la niña, al final el demonio creía ser un ángel, aunque nadie podía ocultar su larga cornamenta.
Las fotos fueron las únicas capaces de sacar el germen que crecía en el interior de Aya, su maldición. Un virus que tenía forma de lágrimas e inocencia. Un hermoso rostro que había condenado su niñez a una habitación llena de velas e intenciones de romanticismo.
El tiempo nunca había jugado a su favor, pues la que una vez fue princesa, ahora se convertía en reina a deshora.
-------------------------
Algo que me inspira el saber de esas niñas que son obligadas a casarse antes de los 18… o por negocios o por dinero… o por jerarquia…
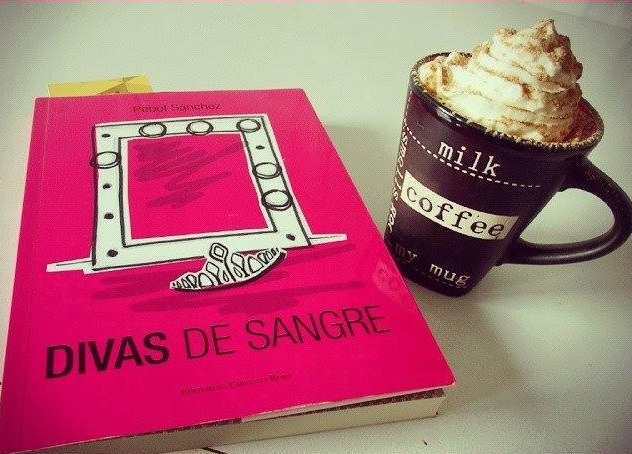
No hay comentarios:
Publicar un comentario